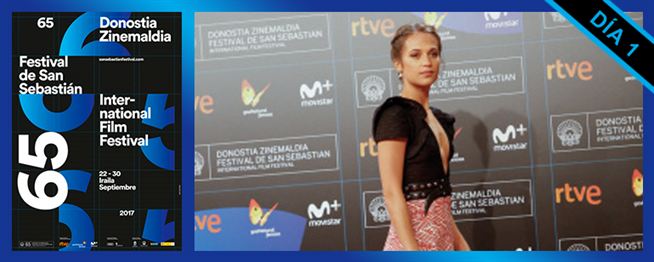
Comenzamos nuestra cobertura de la 65ª edición del Festival de San Sebastián, y lo hacemos con pesar y hasta disgusto. El año pasado no nos sorprendió La doctora de Brest de la francesa Emmanuelle Bercot, y en este la inaugural a concurso, Submergence (Inmersión), nos vuelve a dejar un mal sabor de boca. Con ella -adaptación de la novela del mismo nombre de J.M. Ledgard-, el cineasta alemán Wim Wenders (Cielo sobre Berlín) demuestra una vez más que está muy lejos -lejísimos- de su mejor producción cinematográfica, después de títulos como Todo saldrá bien (2015) y Los hermosos días de Aranjuez (2016). Ni siquiera el dúo Alicia Vikander -ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por La chica danesa- y James McAvoy -prácticamente inagotable en Múltiple- consigue espantar de nuestra retina un fastidioso 'sfumato' de insipidez constante.

Inmersión, que se estrenará en las salas el 2 de febrero de 2018, gira en torno a Danielle Flinders (Alicia Vikander) y James More (James McAvoy). Ella trabaja como biomatemática, mientras que él se hace pasar por ingeniero hidráulico para esconder su condición de espía. Los dos se enamoran casi sin quererlo durante un retiro en un hotel en Francia y, al poco tiempo de separarse, a pesar de la promesa de continuar su incipiente romance, James es capturado en Somalia por un grupo de soldados yihadistas. Danielle, a cientos de kilómetros de distancia, investiga la flora y la fauna subacuática del mar de Groenlandia pensando erróneamente que él se ha olvidado de ella.
El ritmo narrativo de lo último de Wenders es dolorosa y angustiosamente tedioso. Frívola y torpe en su planteamiento, la relación amorosa de los protagonistas -uno se pregunta por qué aceptarían Vikander y McAvoy trabajar en algo así- se erige casi exclusivamente en la mayúscula sorpresa de que esta llegue a materializarse. La pedante jerga científica de ella, la supuesta frialdad de él y el estrés inherente a las profesiones de ambos los convierten en seres que, al menos a primera vista, no parecen estar programados para el amor. Pero este se produce, aunque lo hace de un modo apresurado, inmaduro y patéticamente adolescente. Se intuyen preguntas y dilemas de fondo -¿Es capaz el amor de aplacar la locura y la rendición en una situación de vida o muerte? ¿Debería anteponerse la educación sobre el poder? ¿Cuál es el origen del desinterés político en conflictos de raigambre histórica?-, pero el resultado final -aderezado con visiones simplistas del Islam, un forzado y superfluo erotismo más propio de los 90 y hasta besos playeros 'wannabe' de 'De aquí a la eternidad'- se hace bochornoso, insustancial y, todavía peor, olvidable.

Javier Gutiérrez borda el complejo de inferioridad en 'El Autor'
Álvaro es un mequetrefe con un trabajo gris que se consume por culpa del éxito como autora de novelas de su mujer Amanda. Él mismo sueña con publicar "literatura de verdad" algún día y, para lograrlo, se gasta su dinero en clases y charlas de escritura creativa. Como carece de talento, decide instigar conflictos reales entre sus nuevos vecinos para dar forma a los personajes de un 'thriller'.
El andaluz Manuel Martín Cuenca (Caníbal) compite en la Sección Oficial tras ganar recientemente en Toronto el Premio Fipresci por 'El Autor', adaptación de 'El móvil', primera novela de Javier Cercas. En su arsenal cuenta con un lúcido Javier Gutiérrez, que ha demostrado últimamente su calidad tanto en papeles principales (La isla mínima, Vergüenza) como en otros más pequeños (Truman). Aquí borda -aunque sin rizar el rizo- una personalidad egoísta y manipuladora, un (pequeño) villano con complejo de inferioridad e ínfulas de Hemingway que se muestra impúdico e inescrupuloso para enjaular a las resbaladizas Musas.
El también director de La flaqueza del bolchevique parece sentir debilidad por los personajes que ocultan secretos y que sobreviven bien desempeñando episodios considerados como tabú y/o satisfaciendo sus anhelos con la crueldad como arma. Ya lo hizo con el Pablo de Luis Tosar en su filme de 2003, con Carlos en Caníbal, y ahora con este último, donde apenas se atisba un mínimo remordimiento. Todo lo que ocurre en 'El Autor' brilla cuando se enfoca en Gutiérrez -la elegante falsedad hacia su charlatán compañero de trabajo, el inesperado enfrentamiento con su envidiada y deseada mujer, la naturaleza entrometida de sus actos-; no así cuando ese centro se amplía hasta donde Álvaro estampa y hace germinar su infamia -el matrimonio mexicano, el ex militar, la portera-, aunque el profesor zampón, oportunista y funámbulo de la humillación y del impropero al que interpreta Antonio de la Torre merece un aplauso cada vez que sale.
El realizador busca recrear el peligroso juego de su narrador en ciernes captando con la cámara una proyección de sombras en el muro que da a la ventana de su cuarto de baño. Pero el efecto conseguido no es el deseado. Tampoco ayudan explícitos planos poscoitales y de desnudos cuyo único objetivo es la mera provocación -pues no añaden nada a la trama-, a no ser que se persiga que el público participe y se contagie de ese instinto fisgón que pierde al torpe -¿Pero acaba siendo tan torpe?- bellaco.
Santiago Gimeno

La belleza y la tristeza del amor en 'Call Me by Your Name'
Abriendo la sección de Perlas -ya sabéis: la que aglutina aquellas películas de otros festivales que San Sebastián considera lo suficientemente poderosas como para repetirlas en su certamen-, nos encontramos con Call Me by Your Name del realizador siciliano Luca Guadagnino, que llega a la Zinemaldia tras pasar por Berlín y Toronto. Partiendo de un libreto de James Ivory (el cineasta británico cumplirá 90 años el año que viene), Guadagnino retrata con alta sensibilidad y denotada inteligencia una historia de amor veraniega entre un adolescente, Elio (Timothée Chalamet), y un hombre en su madurez, Oliver (Armie Hammer).
Usando como marco una mansión en la campiña donde la familia de Elio, intelectuales que parecen controlar todas las disciplinas artísticas (la película es muy pija en ese sentido): historia, arqueología, música clásica, antropología, literatura, etc… reciben en su seno al adónico (por poético y por Adonis) Oliver -el cuerpo del actor americano parece reflejarse en la sensualidad de las estatuas que estudia el padre de familia (Michael Stuhlbarg)- y, por consiguiente, creando una tan delicada como sensual historia de amor entre ambos jóvenes. Lejos de Pasolini, que hubiera usado al americano para destruir a la familia burguesa, o de Godard, que habría resultado aún más pedante y hubiera extremado el cruce entre arte y vida, Guadagnino deja que todos los elementos artísticos de la obra sirvan como acicate para el despertar (homo)sexual de la pareja, llevando a la epifanía su amor casi-imposible y dejando secuencias realmente bellas a su paso.
El director de Melissa P. (2005) busca crear esa imagen indeleble, entre romántica y estilizada, probando todo tipo de encuadres y movimientos -el plano secuencia en la plaza de la fuente es bastante brutal- que sirva tanto como contrapunto del amor latente en la narrativa como para tratar de emular ese gran arte al que no para de citar a lo largo de toda la obra. Esa pasión por la composición, en ningún caso ególatra, sin embargo queda en segundo plano cuando la película se lanza al cuello del drama: es en su parte final cuando realmente vuela alto y, especialmente, en ese monólogo que nos brinda el personaje de Stuhlbarg, donde explica (con gran emoción) la belleza del amor y la tristeza de no aprehenderlo a su debido momento.
Alejandro G. Calvo
