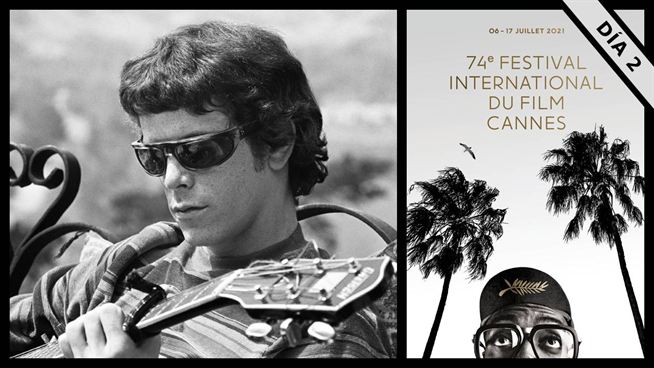
Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen Tucker (& Nico) fueron The Velvet Underground (& Nico). La banda suburbial arty apadrinada por Andy Warhol que, entre 1967 y 1973, redefinieron el rock n’roll, avanzándose tanto al punk como al post-punk como al pop indie, al shoegaze y al hardcore, a base de actitud (malas caras), batido de disciplinas artísticas (pintura, escritura, cinematografía, performance) y temazos de aliento pop que emergían como zarpazos de amante lasciva bajo las texturas drónicas que John Cale había aprendido de La Monte Young. Vaya, hits como para domar al mundo: Pale Blue Eyes, Sunday Morning, Sweet Jane, Candy Says, Heroin, Venus in Furs, White Light / White Heat, etcetera.
El responsable de certificar por la vía del rockumentary la historia de la banda ha sido, nada más y nada menos, que el enorme Todd Haynes (quién solo por Carol (2015) ya es uno de los mejores directores la historia del cine). La carrera del realizador norteamericano siempre ha estado ligada, de una u otra manera, a la música pop. Ya su primer mediometraje, esa locura llamada Superstar: The Karen Carpenter Story (1988), era un biopic conspicuo de Karen Carpenter realizado con muñecas Barbie. Pero es que además Haynes ha rodado videoclips para bandas como Sonic Youth -los de Nueva York jamás habrían existido sin The Velvet Underground-, tiene en su haber el, probablemente, mejor biopic musical de la historia -I’m Not There (2007), sobre la figura de Bob Dylan- y otro, nada malo, camuflado sobre David Bowie (no consiguió el visto bueno de Ziggy Stardust), Velvet Goldmine (1998).

Producido por y para Apple TV, The Velvet Underground, lo tenía fácil para deslumbrar. Al fin y al cabo, la banda ya sea en grupo o por separado, fue retratada infinidad de veces por Andy Warhol, también productor del primero de sus discos y quién diseñara la mítica portada del plátano amarillo sobre fondo blanco. Material del que Haynes tira en cascada -así como de otros cineastas claves del underground americano, caso de Jonas Mekas o Kenneth Anger-, partiendo la pantalla continuamente para cruzar imágenes, testimonios, voces en off de hoy y de entonces, sin dejar de hurgar como un espeleólogo privilegiado en el origen de la mejor banda con menos discos vendidos durante su breve existencia. No creo que a los estudiosos del pop la película de Haynes les venga a descubrir nada, pues todo lo que se podía decir y mostrar de la banda ya se ha hecho infinidad de veces, por lo que ésta más que una ventana al conocimiento es una invitación al disfrute. Epidérmica en sus conflictos, sucinta en su análisis del cancionero, democrática en su posicionamiento fan, The Velvet Underground es un ejercicio de canibalización de material ajeno buscando alcanzar una categoría plástica a la altura de las imágenes y las canciones de la banda. Haynes lo logra sin, prácticamente, despeinarse. Ahonda en el misterio de la Velvet sabiendo captar el zeitgeist del estallido cultural vanguardista del Nueva York de la época e invitando a la fiesta a ese nuevo público que, quizás, ande anestesiado por la velocidad de consumo lumínica a la que estamos sometidos desde que el mundo digital devoró al mundo real. No está el mundo de hoy, tan extremo y tan controlado al mismo tiempo, preparado para que exista una nueva nouvelle vague, un nuevo punk, un nuevo situacionismo. Ahora todo está tan masticado, y hay tanto de todo a todas horas, que más que alimentarnos parece que solo podamos vomitar. Qué bien entonces que se pueda volver a la Velvet sin tener que tirar del tramposo aparato nostálgico. Qué bien que existan aquellas cosas que hacen de nuestra vida un sitio más bello.

Hoy también fue el día de Libertad, primer largometraje de la directora y guionista catalana Clara Roquet, que ha sido presentado a concurso dentro de la Semana de la Crítica. Roquet, firmante de los guiones de 10.000 Km (2014) y Los días que vendrán (2019), ambas de Carlos Marques-Marcet, así como de Petra (2018) de Jaime Rosales, cuenta en su debut el verano de una adolescente, Nora (María Morera Colomer), marcado por la amistad con la hija de la cuidadora colombiana de su abuela enferma de Alzheimer, Libertad (Nicolle García). Al igual que en las estupendas Verano, 1993 (2017) de Carla Simón y Las niñas (2020) de Pilar Palomero, la directora se proyecta en su protagonista principal, llenando de humanismo y cercanía esos pequeños dramas que en la adolescencia -o más concretamente: en el verano de la adolescencia- se convierten en bombas de profundidad que cambian la vida de uno/a para siempre. No es nada nuevo, es cierto, pero sigue siendo igual de real y, como en el caso de Libertad, si está llevado con inteligencia y sensibilidad, además logra calar hondo. Roquet, al saltar de la palabra a la imagen, logra algunos aciertos plásticos -esa conversación con el padre fuera de campo, del que solo vemos la mano que acaricia distintas partes del rostro de la protagonista- realmente potentes. Quizás lo más obvio de la cinta sea su propio nombre-metáfora, y cómo ésta se le presenta a Nora como un balón de oxígeno en una familia tan acomodada como desestructurada. Sin enfatizar el drama, poniendo atención en los detalles y buscando dar capas a sus protagonistas que los alejen del cliché, Libertad es sin duda un gran debut de una directora que, ojalá, tenga suerte y siga haciendo crecer nuestro cine.

Cerramos con una de esas propuestas que dan sentido al Festival de Cannes. Me refiero a Cow de Andrea Arnold, directora inglesa habitual del festival, donde ha presentado películas tan notables como Fish Tank (2009) o American Honey (2016). En Cow Arnold -que también está en Cannes presidiendo el jurado de la sección Un certain regard- se aleja de la ficción para adentrarse en el documental, digamos, experimental. Y es que si el año pasado tuvimos en Gunda (2020) de Viktor Kosakovskiy, el retrato de un cerdo de granja, en Cow lo tenemos de una vaca (de varias vacas, en realidad, pero Luma es la protagonista involuntaria de la cinta). Arnold sigue a lo largo de los años la vida en bucle de la misma -alimentarse, parir, separarse de su ternero, etc-, acercándose lo máximo posible al animal, bien segmentándolo con su mirada, bien poniéndose a la altura del mismo, para integrar lograr al mismo tiempo colarse en su universo y que tengamos radical constancia física del mismo. Película sin diálogos (si acaso tiene mugidos), que huye de la abstracción contemplativa a lo Jonas Mekas, para buscar construir un relato sosegado y, a la vez, emotivo de la naturaleza atrapada (y condenada) en granjas de engorde, reproducción y sacrificio. Mucha gente se salió de la sala, otros tantos se durmieron y otros tantos aplaudimos a su cierre (aunque el plano final de la película es lo que menos me ha gustado de la misma).
