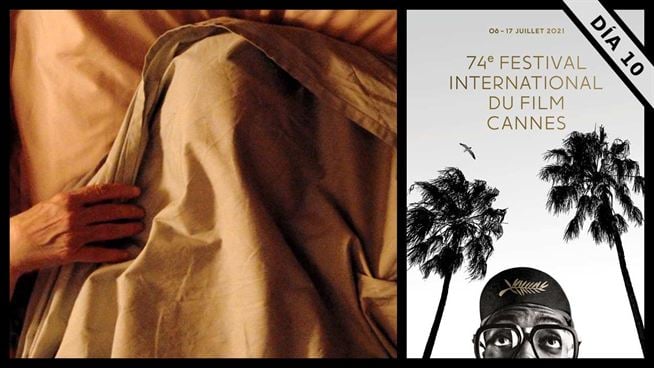
Abordamos la traca final de la edición más extraña del festival de Cannes desde que los cineastas a concurso pararan el evento como protesta en mayo del 68. Sí, ha sido una semana rarísima. Aunque, sinceramente, después de diez días de excesos de cafeína, de queso y de cine realista-social, estoy empezando a dudar incluso de mi idea de normalidad. Quizás lo más parecido que este año habremos tenido a una cierta continuidad para con la 73ª edición -fuera del glamour inaccesible de las alfombras
rojas, digo- habrán sido las ganas de fiesta que se respiran entre las multitudes reunidas por toda la Croisette, ya sea público o prensa. Porque un festival no es nunca solo un escaparate, eso lo aseguraba el delegado general Thierry Frémaux, y quién lo ha vivido lo sabe. No hablo solamente de esa piel de gallina
que nace de saberse en primera línea, en un evento importante. Es también el compartir sala con los iconos que han marcado nuestra formación cinéfila, como si de un ritual de consacración mutua se tratara. Celebramos en el Lumière, en la Debussy, en la Bazin y en la Buñuel, nosotros que somos ciné-fils (leed a Serge Daney, primer aviso) aupamos el camino recorrido de la mano de los grandes mitos del cine, y a la vez prestamos reverencia a su carrera, cuya fortuna se habrá labrado durante años. El festival nos permite mirar atrás y afirmar, con algo de orgullo bien merecido, que estamos donde deberíamos.
Las celebraciones pasan bien. Por ello, no sorprende que los homenajes se reserven a las postrimerías de un atracón cinéfilo como es Cannes. Después de Jodie Foster y Frederick Wiseman, este año ha sido Marco Bellocchio el último gran festejado al recibir, de las manos de Paolo Sorrentino, una Palma de Oro de Honor por su trayectoria. Con sus 81 años, el cineasta italiano cuenta bajo su solapa con títulos importantes desde los años 60, películas de temáticas radicalmente variopintas, que nacen de la huella del neorrealismo y de ahí se disgregan: es el caso de Las manos en los bolsillos (1965) y China está cerca (1967), esta última premio especial del jurado en la Biennale. A pesar del éxito de títulos como En el nombre del padre (1971), no se llevaría nada en Cannes hasta 1980, cuando Salto al vacío (1980) valió ambos galardones interpretativos a la pareja formada por Michel Piccoli y Anouk Aimée. ¿Y Bellocchio? ¿Era la carrera del responsable de la muy polémica El Diablo en el cuerpo (1986) y la sobria El traidor (2019) incluso demasiado dispersa para el festival? Encima del escenario, Frémaux reconocía de Bellocchio: "teníamos el deber de subsanar el error de que nunca haya ganado la Palma".

Lo haríamos con el estreno de su nueva cinta, el documental autobiográfico de título sugerente Marx può aspettare. Película-terapia, en ella reúne a los seniors de su numerosa familia y les interroga acerca de un suceso que nunca ha conseguido cerrar: ¿por qué Camillo, su hermano gemelo, a quien apodaban "el ángel alegre y divertido", acabó por quitarse la vida con solo 29 años? En un ejercicio de total honestidad, de búsqueda genuina de respuestas, se mete Bellocchio también en el cuadro y habla con los suyos, simple y llanamente. Revisita el cineasta pasajes históricos clave de su familia (las elecciones de 1948, el Anno Santo, la ola de miedo al comunismo...), los entrelaza con pasajes de la correspondencia entre hermanos y, luego, finalmente, se centra en el gran tema candente: ¿cómo redimirse de saber que las cosas podrían haber sido diferentes, si solo se hubieran percatado de Camillo y su terrible soledad? El viaje íntimo de Marco en busca de la paz será largo pero también cercano, quizás porque la película se desarrolla toda en mesitas con tazas de té, con los familiares como bustos-parlantes de una historia sin final fácil. Eso sí: que os interese más o menos asistir a una hora y media de conversaciones ajenas acerca de una pérdida muy concreta, eso ya es cuestión de cada cual.
Hoy también tocaba Hong, autor predilecto dentro del panteón cinéfilo de quien os escribe. Decía Jessica Kiang de Variety que las películas de Hong Sang-soo han de programarse en momentos estratégicos de las parrillas festivaleras para dejar que el público respire. Sinceramente, además de una forma preciosa de contemplar cómo se monta la alineación de una sección oficial, creo que Kiang da en el clavo a la hora de describir lo que el coreano representa para buena parte de la cinefilia hardcore: una garantía, un lugar seguro al que volver en medio del maremágnum de sorpresas (y algún que otro sueño roto) que es un evento cinematográfico de clase A. Siendo Hong un creador empedernido que sabe rodar películas sin apenas presupuesto, la bocanada de aire fresco que supone un estreno suyo sucede, por lo menos, una o dos veces al año, con los últimos greatest hits festivaleros siendo Ahora sí, antes no (2015), Lo tuyo y tú (2016) y La mujer que escapó (2020, ahora en carteleras). Hay, como en el caso de Apichatpong ‘genio absoluto’ Weerasethaku -de quien os escribía ayer Alejandro-, una división a menudo irreconciliable de
posiciones al respecto de su obra, con ambas partes tratando de entender qué ve (y qué no) el bando contrario en una filmografía tan sencilla como radical, tan rica como transparente. El de Hong es un estilo tan fácil de replicar, pensarían algunos, que queda automáticamente desmerecido, por aquello de que un cuadro de Miró "lo puede dibujar mi hijo de (tantos) años".

Sin embargo -y sé que suena a secta-, para llegar a disfrutar de Hong, antes hay que realizar un acto de sacrificio voluntario. Hay que dejar de lado, por una parte, toda necesidad de una historia grandilocuente, que haga esfuerzos visibles por "engancharte". También hay que renunciar a los momentos de clímax, al marcado explícito de la emoción que rige el hilo de una película, porque, como en la vida real, una escena de Hong puede trasladarse de la comedia ligera al vacío existencial con solo un pequeño cambio en la luz o en el tono de voz. Otro adiós a la noción de personaje: como siempre son interpretados por unos mismos actores, funcionan más como modelos que como caracteres. Suprimida toda construcción narrativa, sentimental y de personaje, ¿qué nos queda? Pues... La vida misma. Y a eso va In front of your face, la película que hoy hemos visto en su estreno mundial, pero la segunda que Hong estrena este 2021 (¿creéis que llegamos a tiempo para una tercera, de cara a finales de año?). En esta ocasión, reducimos la historia al discurrir de un día en la vida de una mujer (Lee Hyeyoung) que antaño disfrutó de cierto éxito como actriz en Corea y que hoy vuelve a su ciudad natal para despedirse de ella por última vez. La puesta en escena, las interpretaciones y los temas de conversación siguen todos la línea clásica del cine de Hong, pero le damos una vuelta más al asceticismo al que nos tiene acostumbrados el cineasta, con una estética muy de vídeo casero, de luces demasiado intensas, así como colores verduzcos y negros poco intensos. La imagen empobrecida, literalmente. In front of your face se halla en el lindar entre el naturalismo y lo inexcusablemente feo. Quizás sea porque el núcleo emocional que juega a desvelar (sin spoilers) es demasiado oscuro, demasiado real, como para embellecerlo de cualquier manera. Para gustos colores, pero hay que ser un maestro para inyectar el sentir de los personajes directamente dentro de las imágenes que habitan.
A las 23:00 esperábamos el juego de luces final, el último coletazo de luz y color para un festival que ya se está acabando. Esperábamos, claro, al enfant terrible de nombre Gaspar Noé: ¿qué mejor forma de rematar un evento que se moría por celebrarse que con una ración doble de petardeo y locura discotequera de alto voltaje? En tiempos de pandemia, buenos son neones, fluidos y la eterna juventud, siempre con la distancia de seguridad que garantiza la pantalla de cine, claro. En definitiva, esperábamos a Noé, y lo esperamos en efecto una media hora extra, de pie en la cola, con el sistema de reserva de entradas de prensa en pausa y los nervios a flor de piel. Se vivieron fuera de la Debussy algunos momentos de tensión entre espectadores sin billete, en un primer giro de guion (este año, con las entradas online, no hubo margen para los conflictos en las colas). Pero fue dentro de la sala, cuando Frémaux salió a presentar la sesión, que nos advirtió que la mayor sorpresa de la noche vendría con la película en sí: "No es el Gaspar Noé de Solo contra todos (1998) ni de Irreversible (2002), que casi hará veinte años ya de aquello”. En efecto, aunque quedan en la propuesta rastros aún de la estética de Climax (2018) y el sistema de doble pantalla de Lux Aeterna (2020), Vortex, la nueva película "fabricada por Noé" -así rezan los créditos- habla un lenguaje radicalmente diferente al de su filmografía anterior. En la rueda de prensa, Gaspar Noé se explicaba: "Mi madre murió en mis brazos y, cuando eso te pasa, tu percepción de lo que es real cambia un poco. También tuve una hemorragia cerebral hace un año y medio, y casi morí de ello". Le diagnosticaron un 10% de posibilidades de sobrevivir, y aquí estaba hoy, boicoteando las expectativas del panorama cinéfilo en Cannes. Yo digo que es una buena forma de aprovechar tu suerte.
Noé cambia de tema y de estrategia narrativa. Lejos de las pistas de baile, en Vortex una pantalla partida en dos puntos de vista simultáneos nos da acceso a la vida cotidiana de una pareja de ancianos, en la ochentena, con graves problemas de movilidad y una demencia creciente. Él es Dario Argento, detrás de clásicos del giallo como Rojo oscuro (1975) o Suspiria (1977), ella es François Lebrun, la Veronika de La mamain et la puntain de Jean Estauche (1973). Como si fuéramos una (cruel) "mosca en la pared" vamos a observar cómo la calidad de vida de este matrimonio va degenerando, poco a poco, en un ejercicio entre
el extremismo de El diablo entre las piernas (2019) y Amour, de Michael Haneke, que ya ganó la Palma de Oro en 2012. Gracias al dispositivo de doble cámara, podremos escoger, eso sí, a qué miembro deseamos seguir en su decadencia, siempre en un silencio prácticamente total, propio de quien mete las narices en casas ajenas (para un cineasta melómano, aquí casi no hay banda sonora alguna). Son dos horas y media duras, que renuncian al enorme atractivo audiovisual y videoclipero del francés y que se aventuran en territorios que ya han sido explorados. De ahí, que al principio cueste entender qué aporta la
cinta a la tradición de la crudeza que Haneke consolidó en este mismo festival hace no tantos años: ¿acaso la película mejora con dos puntos de vista en vez de uno? La pantalla partida, que ya había empleado en aras del suspense para la más coral Lux Aeterna, aquí despierta suspicacias. De todas formas, antes que sentar cátedra (eso a la crítica nos encanta), habrá que esperar a ver dónde lleva este nuevo camino al p’tit Quinquin del cine francés.